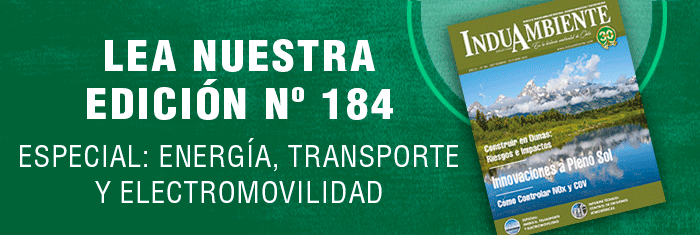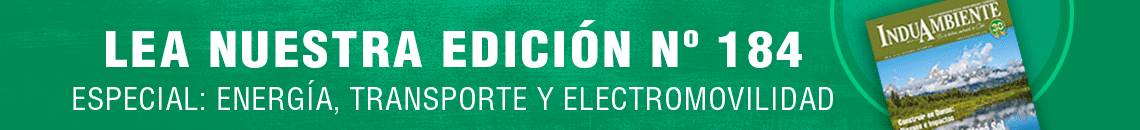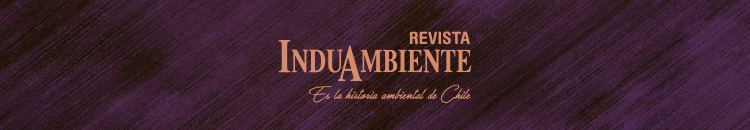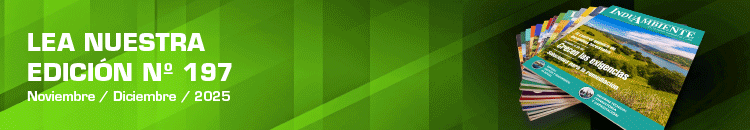El aprovechamiento de las energías renovables no convencionales (ERNC) es una de las principales vías para avanzar hacia un desarrollo más limpio y sostenible. De hecho, con ese fin, Chile ha apostado fuerte por su impulso, logrando resultados notables en el área de generación eléctrica: en agosto pasado, por ejemplo, cubrieron un 40% (2.919 GWh) de la demanda, según datos de la Comisión Nacional de Energía.
Sin embargo, la electricidad corresponde solo al 22% del consumo energético en el país, mientras que el resto sigue siendo suministrado a través de la quema de combustibles fósiles (64%) y biomasa (14%). Así lo advierten desde la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), donde plantean que para profundizar en la descarbonización de nuestra matriz energética se debiera incentivar la electrificación de los consumos en sectores que históricamente se han abastecido con energía fósil como el transporte y la industria.
Otra alternativa con reconocido potencial es ampliar el uso térmico de las ERNC de manera directa, lo que en los sectores productivos a nivel nacional aún es incipiente. ¿Dónde existe mayor desarrollo en este sentido y qué beneficios entrega?, ¿qué oportunidades y trabas hay para expandir su empleo?
Participación y beneficios
Claudio Pérez, jefe de Energías Renovables de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), señala que "la participación de las ERNC en el abastecimiento térmico de los sectores productivos chilenos, aunque creciente, aún es moderada si se compara con su potencial. Históricamente, el calor de proceso ha dependido fuertemente de combustibles fósiles. Sin embargo, estamos viendo una aceleración impulsada por la eficiencia energética, la descarbonización y la volatilidad de precios de los combustibles convencionales".
Añade que sus beneficios para el desarrollo sostenible son claros y directos:
• Reducción de costos operacionales: "Disminuyen la dependencia de combustibles fósiles, sujetos a fluctuaciones de precio, estabilizando los costos de energía térmica a largo plazo", resalta.
• Mitigación de la huella de carbono: Contribuyen directamente a la descarbonización de procesos industriales, alineándose con metas ambientales corporativas y nacionales.
• Mejora de la imagen corporativa: "Refuerzan el compromiso de las empresas con la sostenibilidad, lo que es valorado por consumidores, inversores y reguladores", subraya Pérez.
• Resiliencia energética: Al diversificar la matriz de abastecimiento térmico, reducen riesgos asociados a la interrupción del suministro o a la escasez de combustibles.
Similar es la visión de Jorge Cáceres, director ejecutivo del Centro de Medio Ambiente y Energía de la Sofofa, quien comenta: "Chile ha avanzado significativamente en generación eléctrica con ERNC, pero el uso térmico directo de ERNC en sectores productivos es más bien incipiente y depende de la industria, el tamaño de la empresa y la región. Al 2023, del 45% del uso final energético que es térmico, solo un 0,5% fue cubierto con energías renovables. En contraste, el 22% del uso final energético en Chile es eléctrico, y es suministrado en un 38% por energías ERNC, sin incluir la hidroelectricidad de gran escala".
A los beneficios señalados, también suma que esta práctica permite aprovechar recursos locales, como el sol y la biomasa.
Fuentes y aplicaciones
¿Cuáles son las fuentes renovables que más se usan con fines térmicos hoy en Chile, en qué rubros y cuáles son sus principales aplicaciones?
Oscar Ulloa, profesional especialista en sistemas solares térmicos de la AgenciaSE, responde en detalle:
• Solar térmica: "Es la protagonista en rangos de temperatura media y baja", apunta.
Rubros y ejemplos de aplicaciones: minería (calentamiento de soluciones para procesos productivos, duchas y campamentos), agroindustria (secado de productos, agua caliente sanitaria o ACS para procesos), manufactura (precalentamiento de agua para calderas, lavado) y servicios (agua caliente sanitaria en hospitales, hoteles e instalaciones turísticas).
• Biomasa térmica: "Utiliza residuos orgánicos", resalta Ulloa.
Rubros y ejemplos de aplicaciones: forestal y maderero (secado de madera, generación de calor para procesos), agrícola (calderas para invernaderos, secado de productos), pymes industriales, calefacción distrital con pellet en zonas residenciales y comerciales, generación de vapor industrial a partir de residuos agrícolas y forestales.
Los sectores forestal y agroindustrial hacen un amplio uso de la biomasa con fines térmicos.
• Geotermia: Consiste en el uso del calor del subsuelo de manera directa.
Rubros y ejemplos de aplicaciones: construcción (bombas de calor geotérmicas para climatización de edificios), acuicultura (calentamiento de estanques en piscifactorías), agroindustria (invernaderos).
En la misma línea de lo señalado, Jorge Cáceres señala que la energía renovable más usada es la solar térmica, principal fuente para uso directo térmico, con tecnologías como colectores solares planos, fresnel o concentrador solar de potencia (CSP), y tubos de vacío para agua caliente sanitaria. "Las principales aplicaciones son agua caliente sanitaria, calefacción en hoteles, hospitales, comunidades y edificios industriales. También a escala industrial se tiene el calentamiento para procesos industriales, básicamente donde hoy se utiliza vapor, agua caliente o aceite como elementos calo-transportadores para procesos que requieren calor. Otra aplicación es para deslave de procesos que requieren calor moderado (60-120°C) en agroindustria", apunta.
Luego destaca algunos casos pioneros en Chile, como la planta Pampa Elvira Solar (PES), que utiliza colectores solares térmicos con acumulación para calentar la solución electrolítica que se usa en el proceso de electro obtención de cobre en la División Gabriela Mistral de Codelco, en Calama. "Es la planta más grande del mundo solar térmica para procesos y funciona exitosamente desde el año 2013", subraya. Agrega que en BHP Escondida se están construyendo dos proyectos similares, apoyados con calentadores eléctricos, que reemplazarán a los equipos diésel con que hoy operan. "La mayor de estas plantas será 2,5 veces más grande que PES", indica.
Asimismo, resalta el desarrollo de proyectos de agua caliente sanitaria en hoteles de Valparaíso y Coquimbo, con sistemas de 20 a 200 m2 de colectores, y los sistemas solares de apoyo instalados en plantas de procesamiento de alimentos o bebidas y jugos para reducir el consumo de gas.
El director ejecutivo del Centro de Medio Ambiente y Energía de la Sofofa también menciona que hay aplicaciones de energía solar fotovoltaica para calefacción y procesos térmicos a través de tecnologías asociadas. "Aunque no produce calor directo, se puede utilizar para alimentar calderas eléctricas, bombas de calor, sistemas de desalinización o procesos que requieren calor mediante tecnologías de conversión", complementa.
Asimismo destaca el aprovechamiento de la biomasa y bionergía, en regiones con disponibilidad de residuos agroindustriales (cáscaras de fruta, bagazo, aserrín, pellejos) y plantaciones forestales.
Y en lo que concierne a la geotermia, indica que "su despliegue a gran escala para uso térmico en la industria ha sido limitado en comparación con la energía solar y la biomasa".
Opciones de expansión
¿En qué actividades empresariales existen más oportunidades para expandir el uso de las ERNC térmicas? Los especialistas responden:
• Minería: La alta demanda de calor a diversas temperaturas y la necesidad de descarbonización favorecen su empleo, sostienen desde la AgenciaSE. Jorge Cáceres complementa que se pueden usar en procesos como la electro refinación, la electro obtención y el calentamiento de pilas de lixiviación de sulfuros primarios.
• Agroindustria: "Especialmente en secado y precalentamiento, donde la solar térmica y la biomasa pueden integrarse eficientemente", asegura Claudio Pérez.
• Industria de alimentos y bebidas, donde existe "alta demanda de agua caliente y vapor a temperaturas medias-bajas para lavado, pasteurización y cocción", dice Oscar Ulloa.
• Sector público y servicios: Hospitales, hoteles, centros deportivos y edificaciones con grandes consumos de agua caliente sanitaria. En estos casos existe oportunidad de incorporar sistemas solares térmicos y apoyo con biomasa, sostiene Jorge Cáceres.
• Industrias de pulpa y papel, textiles y químicos: Estos rubros tienen procesos que requieren secado y calentamiento, que pueden ser abastecidos con biomasa y solar térmica para reducir el consumo de combustibles fósiles, plantea el director ejecutivo del Centro de Medio Ambiente y Energía de la Sofofa.
• Desalinización: "Las desaladoras pueden beneficiarse de sistemas híbridos con fotovoltaica y solar térmica para calor de proceso", acota el ejecutivo.
• Calefacción distrital: Se pueden desarrollar instalaciones de agua caliente sanitaria y climatización con sistemas solares térmicos en edificios y casas, generando "ahorros potencialmente significativos y mejoras en salud dada la descontaminación atmosférica asociada", plantea.
La minería, la industria química y la desalinización son algunas áreas donde se puede ampliar el uso térmico de las ERNC, dice Jorge Cáceres.
Barreras y soluciones
¿Qué dificultades existen para expandir el uso de las ERNC térmicas y cómo se podrían abordar esos retos?
A juicio de los especialistas consultados las principales trabas y las opciones para superarlas son las siguientes:
• Barrera de capital inicial: "Aunque los costos operacionales son bajos, la inversión inicial en ERNC térmicas puede ser significativa", advierte Claudio Pérez. El representante de la AgenciaSE añade que para afrontar este desafío se debiera "fortalecer y diversificar los mecanismos de financiamiento (créditos verdes, leasing operativo, modelos ESCO, cofinanciamiento estatal), así como educar sobre el Total Cost of Ownership (TCO) y el retorno de la inversión a largo plazo".
A esas posibles soluciones, Jorge Cáceres suma "un mercado ágil de bonos de carbono o de descontaminación atmosférica".
• Falta de conocimiento y expertise local: Oscar Ulloa afirma que "aún hay brechas en el entendimiento de las tecnologías y en la disponibilidad de instaladores y proyectistas especializados". Esto se podría solucionar mediante "programas de capacitación técnica específicos, certificación de instaladores, difusión de casos de éxito y desarrollo de guías técnicas", apunta.
Jorge Cáceres complementa la idea señalando que es necesario crear capacidades de instalación y mantenimiento especializado, así como de sistemas de control asociados, para lo que también propone alianzas con institutos técnicos y el desarrollo de clústeres industriales.
• Percepción de riesgo tecnológico: Algunas empresas aún perciben la ERNC térmica como una tecnología no probada o riesgosa, especialmente si sus procesos requieren altas temperaturas o un suministro constante. Esto se podría abordar promoviendo proyectos demostrativos, estandarizando soluciones, compartiendo datos de rendimiento y fiabilidad, y desarrollando seguros específicos para estas instalaciones, dicen los expertos de la AgenciaSE.
Cáceres cree que este desafío también se podría afrontar implementando "soluciones de respaldo, monitoreo remoto, mantenimiento preventivo y garantías de desempeño".
• Integración en procesos industriales existentes: Adaptar una solución ERNC térmica a procesos complejos puede ser un desafío de ingeniería, por lo cual convendría "fomentar la ingeniería especializada en integración térmica, promover estudios de factibilidad detallados desde etapas tempranas del proyecto y apoyar el desarrollo de soluciones modulares", propone Claudio Pérez.
• Volatilidad de precios de combustibles fósiles: "Periodos de bajos precios de combustibles fósiles pueden ralentizar la inversión en renovables", señala Oscar Ulloa. Añade que una forma de abordar esta dificultad sería "enfatizar los beneficios no económicos (descarbonización, imagen, resiliencia) y la estabilidad de costos a largo plazo que ofrecen las ERNC, independiente de las fluctuaciones del mercado global".
• Disponibilidad y consistencia de recursos: La variabilidad solar estacional plantea un desafío para el uso de las ERNC, el cual se puede abordar a través del almacenamiento térmico de sistemas híbridos (solar térmica + biomasa).
• Actualización de normativa y estándares: Jorge Cáceres considera necesario desarrollar marcos regulatorios y de permisos apropiados para instalaciones ERNC térmicas y su verificación. Esto incluye generar incentivos, normas de interoperabilidad, certificaciones de desempeño y seguridad; fomentar regulaciones que promuevan la eficiencia y la energía limpia.
• La integración con la red, los costos de la electricidad y la variabilidad de demanda son otros retos a considerar, dice el director ejecutivo del Centro de Medio Ambiente y Energía de la Sofofa. Añade que los acuerdos de compra de energía (PPA), los contratos de rendimiento y el uso de calor residual de procesos para reducir la demanda de electricidad pueden ayudar a enfrentarlos.
A modo de conclusión, los especialistas de la AgenciaSE señalan que superar estos desafíos requiere un esfuerzo conjunto entre el sector público, la academia, los desarrolladores de proyectos y la industria, fomentando un ecosistema que facilite la inversión y la adopción de estas tecnologías esenciales para la sostenibilidad energética de Chile.
Experiencias exitosas
La adopción de ERNC para fines térmicos ha logrado particular éxito en algunos rubros industriales. A continuación, detallamos dos ejemplos:
• Forestal: biomasa residual
"El sector forestal muestra un avance hacia la autosuficiencia energética y la economía circular, gracias a la valorización de sus residuos como fuente renovable para procesos térmicos, lo que reduce dependencia de combustibles fósiles y fortalece la sostenibilidad", asegura la Dra. Sandra Gacitúa, directora ejecutiva del Instituto Forestal (INFOR).
Detalla que la ERNC más usada con fines térmicos es la biomasa residual generada en los propios aserraderos (aserrín, viruta, subproductos), la cual se emplea principalmente en hornos y calderas para el secado de madera aserrada. Añade que en los últimos años, esta fuente ha mostrado una presencia dominante y creciente: mientras en 2019 se utilizaron 2,57 millones de m3 de residuos madereros para producir el 58,1% de la madera seca, en 2023 se aprovecharon 2,74 millones de m3 de biomasa residual que permitieron secar el 71,5% de la producción.
En contraste, otras alternativas térmicas muestran una reducción sostenida: el suministro externo de vapor bajó de 1,8 millones de m3 en 2019 a 1 millón en 2023, con una caída del 44%; mientras que la electricidad, el gas licuado o el kerosene en secado siguen teniendo participaciones menores al 10%.
La Dra. Sandra Gacitúa destaca el creciente aprovechamiento de la biomasa residual para secar madera en el sector forestal.
"Esto refleja que las ERNC, en particular la biomasa, tienen una baja participación en el abastecimiento energético general de las plantas (donde predomina la electricidad, con más del 85% de la producción anual), pero un rol altamente significativo en el ámbito térmico del secado de madera, proceso crítico para el sector", apunta la Dra. Gacitúa.
Agrega que esta práctica ya consolidada en el rubro contribuye al desarrollo sostenible de las empresas, al optimizar sus costos, reducir las emisiones de carbono y aportar a la valorización de residuos y a la economía circular.
La directora ejecutiva del INFOR señala también que las principales oportunidades para ampliar el uso térmico de fuentes renovables en el sector forestal "se observan en el secado de madera en aserraderos pequeños y medianos, donde todavía persiste el uso marginal de vapor externo, kerosene o electricidad. También en la implementación de sistemas de cogeneración en plantas de gran escala, lo que permitiría aprovechar de manera más eficiente los residuos de biomasa para generar simultáneamente calor y electricidad. Por último en las regiones australes, como Aysén y Magallanes, donde el abastecimiento térmico depende en gran medida de electricidad y gas licuado, pero existe una oportunidad para potenciar el uso de biomasa como recurso local y renovable".
En cuanto a las dificultades para expandir dicho uso y cómo resolverlas, Sandra Gacitúa señala:
-Limitaciones tecnológicas: No todos los aserraderos cuentan con calderas o sistemas eficientes para aprovechar biomasa, por lo que se requiere apoyo en modernización tecnológica.
-Escala de operación: "Los aserraderos más pequeños generan menos residuos, lo que dificulta justificar la inversión en equipos térmicos. Apuntar a soluciones colectivas como plantas compartidas podrían ser una vía para tratar este desafío", postula.
-Costos iniciales de inversión en calderas y sistemas de cogeneración, lo que se podría abordar con incentivos estatales y programas de fomento a energías limpias.
-Logística: "En regiones donde la disponibilidad de residuos es menor, los costos de transporte pueden limitar el uso. Una opción para abordar esta problemática sería fomentar las cadenas locales de abastecimiento energético", plantea la directora ejecutiva del Instituto Forestal.
• Industria porcina: biogás
Otro rubro donde las ERNC han ido ganando espacio importante como insumo térmico es la industria porcina, principalmente a través del uso de biogás generado por biodigestores de purines, que corresponden a la mezcla de heces, restos de comida, agua de lavado y otros residuos de las granjas de cerdos.
Daniela Álvarez, gerente de sostenibilidad de ChileCarne, detalla que en el año 2023 el biogás producido en los 19 biodigestores existentes cubrió un 36,8% de las necesidades energéticas totales del sector a nivel de planteles. Añade que este energético se utiliza "en generación de energía eléctrica renovable, en calderas para calefacción de las maternidades o de los mismos biodigestores o en el peletizado de alimento en las plantas de alimentos".
La ejecutiva también destaca el importante rol que juegan las ERNC en el abastecimiento de electricidad: "Se usa energía solar, a través de paneles fotovoltaicos instalados en estacionamientos en planteles y faenadoras, que en meses de verano llegan a abastecer un 40% del consumo eléctrico en algunas empresas. En plantas de procesos se utiliza energía solar, eólica e hidroeléctrica. Incluso tenemos empresas socias reconocidas con el Sello 100% Renovable de Imelsa Energía que certifica que la totalidad de su consumo eléctrico proviene de fuentes limpias", apunta.
Luego, entrega algunas cifras que dan cuenta de los beneficios ambientales asociados al uso de las ERNC en el sector: "El compromiso del sector porcino con la sostenibilidad ha permitido reducir en un 24% las emisiones de gases de efecto invernadero en las últimas dos décadas (medición realizada sólo a nivel de granjas o planteles de cerdos). A la vez, en 2023 el biogás procedente de los biodigestores cubrió el 36,8% de las necesidades energéticas totales del sector a nivel de planteles de cerdos. Esto ha permitido reducir la intensidad de las emisiones de carbono por kilogramo de carne de cerdo producido, desde 3,29 kg de CO2eq en 2001 a menos de 1,82 kg de CO2eq hoy en día. Si tomamos solo el año 2024, estas reducciones representan 2.384.099 toneladas de CO2eq, equivalentes a casi el doble del compromiso de reducción del sector agrícola al 2030, según lo señala el Plan de Mitigación de GEI existente", dice Daniela Álvarez.
A eso suma otros beneficios relevantes. "Tratándose de autogeneración de energía, muchas veces se traduce en una solución energética local para aquellas zonas rurales más aisladas que no cuentan con un suministro estable", resalta primero.
El biogás generado a partir de purines ha cubierto un 36% de la demanda energética en planteles porcinos, resalta Daniela Álvarez.
Con respecto a las oportunidades para ampliar el uso de fuentes energéticas renovables con fines térmicos, la representante de ChileCarne afirma: "El aprovechamiento de la gran cantidad de residuos orgánicos y materiales que aún no son gestionados, sin duda, es el mayor desafío que tiene Chile en materia de sostenibilidad. Para ello se requiere de liderazgos, estrategias ágiles orientadas a la acción, además de políticas que incentiven y promuevan la concreción de iniciativas de mayor envergadura y co-beneficios". En particular, sostiene que el biogás es una alternativa atractiva para desarrollar combustibles sostenibles que contribuyan a descarbonizar especialmente el transporte marítimo y aéreo. Y como alternativas para expandir el uso de las ERNC térmicas propone la "inyección de biogás a la red no solo en mercado spot" y el desarrollo de "herramientas para fomentar estas iniciativas asociativas y políticas de Estado en el largo plazo".
++
RECUADRO:
Aportes relevantes
Importantes contribuciones al avance en el uso térmico de las ERNC han hecho la Agencia de Sostenibilidad Energética y el Centro de Medio Ambiente y Energía de la Sofofa.
En el primer caso, destacan iniciativas como los programas de implementación de soluciones energéticas: "El área de Energía Renovables de la AgenciaSE se encuentra ejecutando programas de implementación de ERNC con fines térmicos, como los sistemas solares térmicos para abastecer de agua caliente sanitaria a establecimientos educacionales rurales de las regiones de La Araucanía, Ñuble y Biobío, a través de convenios financiados por el Ministerio de Energía. Asimismo, desde nuestra Área de Infraestructura Local y Edificaciones, desarrollamos dos iniciativas piloto en escuelas de la Región de Los Lagos en el marco del programa Mejor Escuela", detalla Claudio Pérez.
Oscar Ulloa resalta también las acciones de capacitación y difusión, mediante las que generan "conocimiento y confianza en estas tecnologías entre los actores productivos", y la asistencia técnica en la evaluación e implementación de proyectos.
A su vez, el Centro de Medio Ambiente y Energía de SOFOFA ha impulsado herramientas de gestión ambiental que viabilizan el desarrollo de este tipo de industrias. "En particular, los instrumentos de mercado asociados a la compensación de emisiones atmosféricas de impacto local (material particulado y sus precursores gaseosos) y global (CO2-equivalente) presentan oportunidades de importancia. El Centro está diseñando programas en tal sentido y visualizamos un espacio relevante para concurrir con el pilotaje de iniciativas a distinta escala", dice Jorge Cáceres. Como caso concreto, resalta la posibilidad de usar calefacción distrital en ciudades como Coyhaique o Puerto Williams, lo que permitiría resolver las necesidades térmicas y lograr un ambiente libre de contaminación, tal como ocurrió con la conversión a gas natural realizada en Santiago a fines de los '90. "Es posible construir un portafolio de iniciativas a la que concurran una amplia diversidad de soluciones energéticas que permitan armonizar ahorros significativos con descontaminación efectiva y todos los beneficios que ello conlleva", concluye.
Artículo publicado en InduAmbiente n° 196 (septiembre-octubre 2025), páginas 10 a 14.

Al Calor de las ERNC
El uso térmico de las energías renovables no convencionales en los sectores productivos en Chile es aún incipiente. ¿Cómo expandirlo?