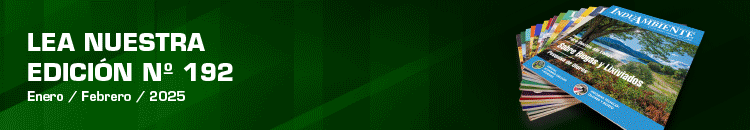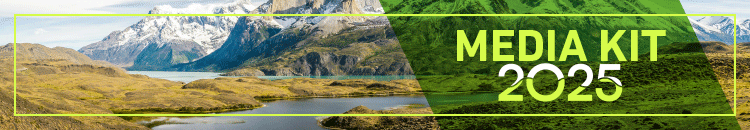El Índice de Desempeño Ambiental 2024, publicado en abril por las universidades de Yale y Columbia, ubica a Chile en el primer lugar mundial en materia de aguas residuales tratadas, entre 180 países evaluados. El sitial de privilegio en este importante ranking internacional reconoce el trabajo que durante las últimas décadas se ha desarrollado en nuestro país con resultados muy exitosos como el altísimo nivel de cobertura de saneamiento de las aguas servidas que hoy alcanza un 98,9% en las zonas urbanas concesionadas, con la operación de 303 sistemas de tratamiento.
Esto ha traído grandes beneficios como la erradicación de las enfermedades entéricas que afectaban la salud de la ciudadanía, la recuperación de agua para riego y de diversos ecosistemas.
Este positivo panorama, eso sí, plantea diversos desafíos que se deben abordar para seguir mejorando la gestión en esta materia, como son ampliar y modernizar la infraestructura existente,
aumentar el reúso de las aguas servidas tratadas, buscar fórmulas para recuperar aquellas que se descargan al mar y avanzar también en el saneamiento en los sectores rurales donde habitan unos dos millones de personas. Esos y otros temas son parte de la siguiente conversación con especialistas de distintas áreas.
Invitados:
VERÓNICA VERGARA
Jefa de la Unidad de Aguas Servidas y Riles de la División de Fiscalización en la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)
CRISTIÁN SCHWERTER
Director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas
ALBERTO KRESSE
Gerente Corporativo de Planificación de Aguas Nuevas
PATRICIA JORQUERA
Subgerente de Calidad del área de Medio Ambiente de SGS
PATRICIO VALENZUELA
Gerente de la División de Tratamiento de Aguas en Simtech
MARÍA YALENA CHÁVEZ
Secretaria Técnica Comisión Recursos Hídricos de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM)
InduAmbiente: Durante las últimas décadas, nuestro país se ha destacado por su alto nivel de cobertura de tratamiento de las aguas servidas, especialmente en las zonas urbanas concesionadas donde se ha alcanzado casi el 100%. ¿Cómo está funcionando la infraestructura instalada?, ¿existe también un alto nivel de cumplimiento de las normas de descarga de las aguas tratadas?
Vergara: Hoy tenemos 303 sistemas de tratamiento de aguas servidas en la zona urbana del país. Falta harto todavía en el área rural. De eso, hay 33 emisarios submarinos, un 62% que son plantas de lodos activados y un 22% que todavía corresponde a lagunas aireadas. Entonces, ahí tenemos un importante desafío aún en cuanto a ir mejorando las tecnologías de tratamiento.
La cobertura llega a un 98,9% en el sector urbano, lo que es un gran avance para el país.
Y en cuanto al cumplimiento, llegamos en algún periodo a un 96% y ahora hemos bajado a un 93%. Eso se explica porque las plantas de tratamiento partieron en el año 2000 cumpliendo el Decreto Supremo (DS) 90 y ahora ya tienen sus años y es necesario ir mejorándolas y ampliándolas.
InduAmbiente: ¿En qué áreas se dan las principales infracciones?
Vergara: La mayoría de las plantas cumple el DS 90. Este Decreto tiene 5 tablas vigentes. La que rige las descargas de los emisarios submarinos al mar es bien laxa por lo cual ahí no hay problemas de incumplimiento. Donde sí vemos infracciones es en el lagunaje y en las plantas de lodos activados que descargan a cuerpos de agua superficiales. Tenemos que ir mejorando la tecnología de las lagunas porque puede abatir materia orgánica, pero en el tema de nutrientes hay incumplimientos.
InduAmbiente: En el caso de Aguas Andinas, ¿cuál es la situación particular en términos de cobertura de tratamiento?, ¿es prioritario para ustedes la ampliación y modernización de algunos sistemas de saneamiento?
Schwerter: Nosotros tratamos el 100% de las aguas servidas dentro de nuestra área de concesión. Uno de nuestros desafíos es que hemos visto cambios en la calidad del agua cruda. Por ejemplo, hace unos 8 años comenzamos a ver un aumento en el nivel de nitrógeno y eso ha obligado a que las plantas incorporen nuevas tecnologías para que puedan abatir y cumplir con el DS 90.
Otro desafío que hemos asumido es introducir más tecnología en las plantas para hacerlas cada vez más eficientes. Por ejemplo, hoy en nuestras biofactorías se produce gas y energía utilizando los biosólidos, para lo que hemos incorporado sistemas de hidrólisis térmica. Lo hicimos en Mapocho-Trebal y ahora lo vamos a hacer en La Farfana. Estos sistemas permiten aumentar la producción de gas, benefician a la operación de la planta o pueden favorecer a usuarios de la ciudad aportando gas.
También enfrentamos el reto de ampliar muchas plantas de localidades de la Región Metropolitana, que están creciendo más que el Gran Santiago.
Y, a veces, las tramitaciones ambientales también plantean desafíos, ya que obtener los permisos está siendo cada vez más complicado. Aprobar una declaración de impacto ambiental en el Sistema de Evaluación Ambiental para una planta pequeña, que va probablemente a incrementar en 10 litros por segundo una descarga a un curso de agua, está tomando más de 3 años.
InduAmbiente: Dadas estas nuevas inversiones que tienen que desarrollar, ¿la tarifa que se cobra al usuario por tratamiento de aguas servidas es la adecuada o debería aumentar?
Schwerter: Yo diría que, en general, la tarifa responde a la infraestructura y al sistema de tratamiento que tienen las plantas y cuando hay que hacer una inversión adicional como, por ejemplo, estos tratamientos terciarios para el nitrógeno, la tarifa lo recoge. Al menos en nuestro caso.
InduAmbiente: Alberto (Kresse), ¿cuál es el panorama en Aguas Nuevas?
Kresse: Tenemos un buen estándar de cumplimiento en general. La SISS es parte de nuestra fiscalización, así que eso se verifica permanentemente.
También tenemos muchos desafíos. Creo que es esperable que las calidades de las aguas que estamos descargando a cuerpos de agua superficiales vayan cambiando por lo que deben ser revisadas en el DS 90. Eso está estipulado que se haga cada cinco años, lo que no se ha hecho en los plazos originales.
¿Qué desafíos vienen con ello? Hay que ampliar plantas y modificar procesos y, efectivamente, hoy día desarrollar proyectos es un reto grande porque hay mucha resistencia en general a cualquier proyecto de infraestructura que tenga que ver con aguas servidas.
Otro desafío grande es reutilizar las aguas que descargamos al mar, sobre todo en cuencas que tienen escasez hídrica. Esa es una tremenda oportunidad, pero tenemos que cuidar que quien vaya a utilizar esas aguas sea quien financie las obras requeridas para ese efecto y no afectar la tarifa de los clientes, dado que con los emisarios submarinos se cumple el estándar definido, que es lo que se considera tarifariamente.
Estoy absolutamente de acuerdo con Verónica (Vergara) en que lo ideal es que vayamos mejorando los procesos de tratamiento. Sin embargo, muchas veces nosotros hemos migrado a un mejor estándar y nos hemos encontrado con autoridades que nos preguntan si era necesario o no hacerlo. Eso deberíamos definirlo ex-ante, de manera que si vamos a avanzar a un estándar mayor, lo que normalmente tiene un mayor costo, se reconozca automáticamente en la tarifa y no se genere una incertidumbre adicional al desarrollo del proyecto.
InduAmbiente: Ustedes operan varios emisarios submarinos, ¿no es cierto?
Kresse: Sí. Operamos en Arica, Iquique, Chañaral, Huasco, Punta Arenas y Porvenir.
InduAmbiente: A propósito de ese tema, el Centro de Recursos Hídricos y Minería de la Universidad de Concepción publicó hace poco un estudio, basado en datos de la SISS, que indica que, en el periodo 2010-2023, 2.308 veces el valor informado de coliformes fecales había superado el nivel de emergencia diaria en el borde costero y que en un alto porcentaje esto tendría una correlación con la operación de emisarios submarinos. ¿Es esta tecnología realmente efectiva para asegurar el cumplimiento de las normas y que no exista daño en el entorno?
Vergara: La tabla 5 del DS 90 no exige cumplimiento de coliformes fecales y los emisarios en el mar se diseñan de manera que los coliformes no se devuelvan a la costa. Lo que sí tenemos como indicador en la Superintendencia y exigimos a las empresas sanitarias es el monitoreo del borde costero, de manera que si hay presencia de coliformes, se revisa el estado operativo del ducto. Y aunque no se registren coliformes, se les exige a las empresas que, al menos una vez al año, hagan una revisión submarina de cómo está operando el ducto y envíen un video y un informe a la Superintendencia. Está estandarizado cómo lo tienen que realizar.
Lo que pasa en algunos casos, como por ejemplo en Arica, es que en verano hay presencia de coliformes en el borde costero por la incidencia del invierno altiplánico que provoca que el río San José, con todas las descargas que recibe, llegue al mar con mucha fuerza, y eso se esparce en el borde costero. Pero no es que el emisario esté aportando con esos coliformes. Eso pasa en varias regiones y también hay que considerarlo.
Kresse: Complementando lo que plantea Verónica (Vergara), efectivamente, en estos casos no puede haber un incumplimiento porque no están normados los coliformes en los emisarios submarinos. Y, si bien un emisario podría descargar un poquito más allá de la zona de protección del litoral, todos se diseñan de tal manera que, haciendo un estudio de corrientes, el 90% del tiempo la pluma de coliformes no entre en la zona de protección del litoral, más allá de que hasta 103 de coliformes por cada 100 ml es apto para contacto directo. Se puede dar que el 10% del tiempo por las corrientes, eventualmente, esa pluma con más de 103 entre en la zona de protección del litoral, pero eso no es un incumplimiento per se, es una cuestión estadística.
Si las empresas sanitarias cumplimos siempre a rajatabla la norma de emisión, la pregunta que debemos hacernos es ¿queremos cambiar ese estándar? Si así lo definimos, tendremos que hacer las inversiones que se requieren, pero eso también tiene un mayor costo. Además tiene otras consecuencias, porque se pueden generar lodos e implica un mayor consumo de energía eléctrica. La huella de carbono es mucho más grande en una planta de lodos activados que en un emisario.
InduAmbiente: ¿Y han calculado esa inversión?
Kresse: Sí, la calculamos en un trabajo de tesis que hicimos con una universidad, y puede llegar a ser entre un 20% a un 40% de aumento de la tarifa, dependiendo de la región, el tamaño y muchas otras consideraciones que hay que tomar en cuenta. Si se quiere, nosotros podemos poner una planta, el punto es analizar el beneficio versus el costo que esto puede significar para la comunidad.
InduAmbiente: ¿Han hecho algún estudio del impacto que genera la descarga de los emisarios en el mar?
Kresse: Sí. En general, los estudios acreditan que en Chile hoy en día están todas las playas descontaminadas, algo que no ocurría cuando nosotros éramos niños. Entonces, estos sistemas han funcionado. ¿Podemos mejorarlo? Por supuesto. ¿Queremos mejorarlo? Analicemos el beneficio versus el costo, porque el mar hace un súper buen tratamiento, tiene una gran capacidad de autodepuración y, en general, es un muy buen bactericida.
Aguas Andinas ha ido incorporando tecnología en sus biofactorías para hacerlas cada vez más eficientes.
Saneamiento rural
InduAmbiente: María Yalena (Chávez), avanzar en el saneamiento de las aguas servidas en el área rural es uno de los mayores desafíos a abordar. ¿Cuál es la situación actual en este sector?
Chávez: Voy a partir refiriéndome al agua potable para dar una dimensión de la respuesta a su pregunta. Hoy en día, se sabe que hay 2.441 sistemas de agua potable rural (APR) que son reconocidos y están bajo la lupa de la DOH (Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas), y se presume que hay otros 1.000 sistemas que no están bajo la supervisión de nadie.
Si ni siquiera tenemos bien claro eso, es muy difícil contestar la pregunta en términos numéricos. Sí puedo decir que la mayoría de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas son administrados por alguna sección municipal. Hay muy poquitos que están delegados en los propios APR. Por lo tanto, hay una disparidad de información con lo que tiene la DOH, la cual está haciendo un levantamiento jurídico de la condición de las plantas de tratamiento de aguas servidas, pero solo hizo un piloto en las regiones de Valparaíso y Coquimbo. Yo revisé eso y me parece que falta precisión. Pareciera ser que en eso la métrica incluso de los propios municipios tampoco está consolidada. Hay municipios que saben que tienen que hacerse cargo del tratamiento de las aguas servidas porque así lo dijo una resolución sanitaria, pero eso no está siendo efectivo. Hoy vemos que la vida útil de muchas plantas de tratamiento ya expiró, porque las primeras partieron en el año 2000 y no hubo mejoramiento ni conservación. Además, existe una tremenda sobredemanda en estos sistemas por todo el fenómeno migratorio, los movimientos sociales, el tema de pandemia y la sobreexplosión demográfica generada por personas que migraron o adquirieron una segunda vivienda en las zonas periurbanas o derechamente rurales con una falta de regularización en los terrenos. Entonces, el panorama es muy desafiante.
InduAmbiente: ¿La Ley 20.998 que, desde 2017, regula los servicios sanitarios rurales en Chile ha permitido mejorar la situación?
Chávez: Sí, pero también ha habido problemas para implementarla. Por ejemplo, el artículo 11 de la Ley 20.998 habla del cobro conjunto del agua y el alcantarillado, que es algo de lo cual los APR no quieren hacerse cargo. Y por otro lado, para la autoridad alcaldicia también es un problema porque deben comenzar a cobrar por un sistema de tratamiento en que, primero, tienen que recuperar su infraestructura y, luego, medir desde la gestión e identificar el costo de operación para determinar una tarifa que debe ser progresiva porque para los vecinos el servicio prioritario es el de agua potable. Identificar el costo de operación de estas plantas a nivel rural resulta muy difícil porque las personas que se hacen cargo suelen desempeñar múltiples funciones en el municipio y los insumos requeridos se comparten muchas veces con otras actividades por lo que tampoco hay un control claro de cuánto se consume en la planta, entre otros factores.
Toda esta indefinición y este panorama hace que hoy sea muy difícil decir con certeza cuál es la situación del saneamiento rural, el número de plantas existentes y su estado.
InduAmbiente: ¿Cuáles son las principales tecnologías que se ocupan en las plantas a nivel rural?
Vergara: Son compactas, de aireación extendida...
Chávez: Las primeras eran así. Después ya empezamos con lombrifiltros y lodos activados, para seguir con una combinación de distintas tecnologías. Lo último ha sido importación israelita, que tampoco fue exitosa.
Valenzuela: Quiero hacer un comentario respecto de la forma en que las municipalidades buscan soluciones para el tratamiento de las aguas servidas en las zonas rurales. Muchas veces dejan una brecha técnica vacía dentro de su propuesta, para que los oferentes, que son empresas como nosotros, propongamos soluciones. Y el monto que destinan para ese requerimiento, generalmente, no es suficiente para que un oferente técnico especializado haga ese trabajo.
Entonces, los que llegan a esa oferta son empresas que no tienen expertise en la materia, como constructoras por ejemplo. Y no hay una propuesta hacia el futuro, para que el operario que se va a quedar a cargo de estas plantas sepa bien cómo funcionan, cuál es la concentración del oxígeno disuelto que debe tener el sistema, cuándo se retiran los lodos, etc., de modo que el sistema sea eficiente y se mantenga en el tiempo.
InduAmbiente: ¿Y qué tecnología sería la más adecuada a utilizar en estos sistemas rurales?
Valenzuela: Nosotros trabajamos mucho con aireación extendida, plantas de lodos activados, reactores anóxicos, aeróbicos, etc. Ahora estamos trabajando con biorremediación para la eliminación de amonio, como tratamiento terciario. Tenemos un proyecto piloto con sistemas contenerizados para tratar una parte de la descarga que está sobre la norma. Esto es algo que está pasando mucho ahora, a raíz del aumento de la población. Y lo hacemos con sistemas que son amigables para el operador, que es algo fundamental.
Kresse: Escuché en algunos foros que hasta el 80% de las plantas construidas en sistemas rurales están abandonadas o semiabandonadas, y creo que eso tiene que ver con lo último que mencionaste...
Valenzuela: Yo creo que sí...
Kresse: Una consulta a Verónica (Vergara), ¿cómo la Superintendencia va a fiscalizar estos 2.441 sistemas sanitarios rurales?
Vergara: La ley 20.998 dice que, a partir de noviembre de 2024, teníamos que empezar a fiscalizar los sistemas de servicios sanitarios mayores que son más de doscientos. Este año, debiéramos sumar los sistemas medianos, que son cuatrocientos y tanto, y en 2027 los sistemas menores, que son más de mil. Es un gran desafío para la Superintendencia fiscalizar estos servicios que son bien precarios en algunos casos.
Ahora lo que más nos preocupa es que las comunidades rurales tengan acceso a agua potable, eso es lo principal, para asegurarnos que tengan un servicio de calidad, continuo, etc. Hemos trabajado arduamente en eso, haciendo manuales y talleres para explicarles a los servicios, a las comunidades y a las cooperativas, qué significa la ley, cuál es nuestro rol, que tenemos que empezar a fiscalizar también estos sistemas.
En saneamiento, hay como 400 plantas de aguas servidas que no sabemos en qué situación están. Es un trabajo que tenemos que abordar, pero primero tenemos que empezar a conocer en qué situación están estas plantas y ver qué se va a hacer. También tenemos que hacer el cálculo tarifario para todos estos sistemas. Entonces, es harto lo que hay que hacer.
Chávez: En general, las autoridades municipales quieren delegar la operación de estas plantas, pero hoy día, en el estado en que están es delegar un muerto. También los propios comités y cooperativas se reúsan: algunos creen que, por el hecho de que sean considerados servicios sanitarios, tienen que tomar los cuatro servicios -producción, distribución, recolección y tratamiento-, y eso no es así. Hay experiencias en algunos municipios en que, por un lado, el comité logra hacer el cobro conjunto, pero la operación sigue radicada en el municipio o hay un administrador. Todas estas figuras hay que contenerlas en una boleta que debe tener una tarifa conocida. Y además tiene que ser un cobro progresivo porque ese vecino nunca pagó ese servicio y ahora le vamos a cobrar tres veces lo que cuesta el agua potable. Eso sí que es doloroso.
Vergara: Por eso hemos trabajado entregando información sobre los deberes y los derechos en este tema porque la gente tiene que tomar conciencia de que esto tiene que pagarse.
Análisis y normas
InduAmbiente: Patricia (Jorquera), ¿qué desafíos ven desde el punto de vista de los laboratorios?
Jorquera: Yo creo que los desafíos están en todas partes, en todos los procesos. Acá lo han comentado desde el momento de la emisión, pero también tenemos desafíos en cómo la analítica apoya toda la regulación, porque los decretos están asociados a metodologías que tenemos que aplicar analíticamente, pero esas normas son muy antiguas. Hay mucha tecnología analítica nueva que los laboratorios podemos implementar, pero que la regulación no nos permite aplicar. Podemos hacer validaciones, pero todo eso también va en un tema económico dentro de los laboratorios, y cuando hay que cumplir una normativa, como en el caso del Decreto 90, no tenemos mucha alternativa. En ese sentido, el desafío está en que los comités participativos que estudian las normas sean más técnicos y ahí se puede tomar la experiencia que los laboratorios pueden aportar para que el proceso sea mucho más eficiente. Por ejemplo, hoy se usa una cantidad enorme de volumen de muestra para cumplir con la metodología que exige el Decreto 90, con el consecuente residuo que se genera.
InduAmbiente: ¿Y esas modificaciones se han planteado en el proceso de revisión del DS 90, que debiera estar en su última fase?
Jorquera: Nosotros participamos en la consulta pública, pero se ha demorado mucho en salir. Ahí ha quedado al debe el tema, precisamente porque los comités no son tan técnicos al momento de hacer la revisión. Eso pasa también con las normativas chilenas, a veces los comités técnicos que se arman son eternos y se demoran mucho en sacar la revisión de las normas y finalmente quedan casi iguales.
Vergara: ¿Ustedes están acreditados bajo el INN (Instituto Nacional de Normalización) y el ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)?
Jorquera: Sí, tenemos acreditaciones en el INN. Y hemos estado haciendo la migración a trabajar con organismos internacionales como el IAS por la mayor flexibilidad que otorgan estas entidades. El INN se demora mucho. Para dar una idea, nosotros postulamos una ampliación de alcance y podemos tardar dos años en obtenerla. En cambio, con IAS en seis meses se tiene la auditoría y en un año se puede tener el certificado.
InduAmbiente: Y la posibilidad de que se acepten tecnologías más modernas para el análisis, ¿pasa también por modificar normas INN o depende solo de la modificación del DS 90?
Jorquera: Tiene que ver más con la modificación del Decreto porque es lo que obliga a los titulares a utilizar una metodología determinada. Esa normativa necesita actualizarse y abrirse a nuevas metodologías que hoy podemos aplicar.
Vergara: Lo que se ha trabajado en la modificación del Decreto 90 es sacar la mención a una tecnología específica porque si no los laboratorios quedan amarrados a aplicar solo esa metodología. La idea es eliminar esa parte para que se puedan ir aplicando nuevas tecnologías en la medida que se van actualizando.
Jorquera: Claro. A partir de eso, los laboratorios podemos validar métodos de análisis alternativos que puedan brindar beneficios a los titulares como, por ejemplo, menores límites de detección, que también es algo que hoy se requiere entregar.
InduAmbiente: También está en revisión el Decreto 609, ¿también considera cambios relativos a la metodología de análisis?
Vergara: Sí, lo que se quiere con el Decreto 609 es que vaya quedando igual que el Decreto 90 y conversen entre ellos.
InduAmbiente: ¿Y en qué etapa está la actualización de ambos decretos?
Vergara: La revisión del DS 609 partió hace poco, ya llevamos algunas reuniones con el Ministerio del Medio Ambiente, y después se va a armar un comité operativo más ampliado. Y el Decreto 90 estamos en la última etapa y debiera salir este año.
Reúso de aguas tratadas
InduAmbiente: Otro desafío bien relevante planteado por algunos de ustedes es el reúso de las aguas tratadas, algo que, en un contexto de sequía estructural y cambio climático, aparece ya como una necesidad. ¿Qué avances han logrado las empresas sanitarias y qué planes tienen a futuro al respecto?
Schwerter: Nosotros hace un tiempo planteamos un proyecto de reúso de aguas servidas que, en una primera etapa, consiste en hacer un intercambio de aguas. Y a futuro, estamos pensando en que esto se transforme en un reúso directo, vale decir, que esa agua bajo tratamiento terciario llegue a la planta de producción de agua potable.
Hoy cuando estamos en época de escasez, los usuarios de riego le prestan agua a la ciudad que la utiliza y luego la descarga. En esta primera etapa, nosotros queremos devolverla. Para eso nuestro proyecto considera hacer un "swap" de 3 metros cúbicos por segundo con estos usuarios.
El proyecto no es sencillo porque hay usuarios aguas abajo que han estado recibiendo por años estas aguas servidas y han ido creciendo, mientras que los agricultores de la zona alta disminuyen sus plantaciones. Entonces, nuestro desafío hoy día es llevar adelante la tramitación ambiental de este proyecto y concretarlo. Tenemos el apoyo de los usuarios de la zona alta que son los que están sintiendo el efecto de menor agua cuando hay sequía, pero también está la oposición de las personas que están agua abajo. Y ahí es donde hay que lograr un consenso, con una mirada de cuenca, porque también vemos que las zonas bajas no están organizadas y no se prioriza el consumo humano o no existe la definición de que todos tienen que repartir el agua disponible.
Este proyecto, es parte de nuestra estrategia Biociudad que tiene varios focos como la eficiencia, hacer frente al cambio climático y utilizar más aguas subterráneas en una primera etapa. También estamos pensando en la recarga artificial, para lo cual acabamos de aprobar un proyecto piloto con la DGA. Nos gustaría mucho que, cuando no haya "swap" y no se afecte el riego, las aguas residuales tratadas se infiltren para recargar los acuíferos en esta zona donde queremos hacer una mayor explotación temporal. Pensamos que, de ese modo, a futuro se lograría un equilibrio.
InduAmbiente: Ya han hecho algunos pilotos de recarga en el parque Aguas de Ramón...
Schwerter: Tenemos algo en la quebrada Aguas de Ramón, pero para nosotros es más importante la recarga que hicimos en el acuífero de Mapocho Alto, sector las Hualtatas, porque logramos que la DGA (Dirección General de Aguas) reconozca esa infiltración y nos otorgue un derecho adicional para poder extraer esa agua que hemos recargado. Ahí con agua del río Mapocho, cuando hay excedentes en la producción, lo infiltramos en pozos que están en esta zona. La DGA ya nos aprobó ese proyecto.
InduAmbiente: En la SISS, la opción de hacer un reúso directo del agua tratada como materia prima para producir agua potable, ¿lo ven factible a corto plazo?
Vergara: Es un desafío. Usarla para recargar el acuífero es una opción que se ve más factible a corto plazo, pero directamente para el consumo de agua potable se ve más complejo.
Kresse: Yo creo que es un tema más social y comunicacional que técnico. En Singapur, pasan las aguas servidas por un proceso de lodos activados y luego de osmosis, para disponerlas después en el reservorio donde las mezclan con otras fuentes que se ocupan para producir agua potable. O sea, se puede hacer pero cuesta plata.
Vergara: Hay que ver toda esa tecnología, conocerla, pero también tenemos una tremenda costa y a lo mejor conviene más hacer desaladoras.
Kresse: Sí, desalar agua es una buena opción, pero nos encontramos un montón de mitos y hay gente que se resiste a eso. Nos falta comunicar más y demostrar con conocimientos que sí se puede hacer. Y eso es responsabilidad nuestra.
Los especialistas analizaron los avances y retos en torno a la cobertura de saneamiento y las opciones de reúso de las aguas tratadas.
InduAmbiente: ¿Cuál es la experiencia de Aguas Nuevas con el reúso de aguas tratadas?
Kresse: Tenemos varias experiencias y ejemplos que contar. Primero, esto no es un problema técnico, o sea, podemos dejar el agua en el estándar que se quiera. El tema más bien es cómo se financia y cómo se gestiona este tipo de proyectos.
En Copiapó, de acuerdo a la aprobación ambiental que tenemos, podemos disponer agua para terceros. Entonces, tratamos las aguas y las dejamos aptas para devolverlas al río, pero parte de esa agua se la entregamos a una empresa minera con la que tenemos convenio. Los ingresos de esa venta se reparten 50 y 50 con la tarifa de los clientes, o sea, se comparte el beneficio. Nosotros tenemos los riesgos también, porque hay contratos de mantenimiento, multas y de continuidad, pero evidentemente esto es un subproducto de la prestación sanitaria, por lo tanto, hay que descontar la tarifa a los clientes y lo hacemos tal como quedó establecido en el último proceso tarifario.
En la región de La Araucanía, en general todas las aguas tratadas se descargan a ríos, donde aguas abajo hay otros usuarios por lo que hay una especie de reúso indirecto, no es que esa agua se pierda.
Donde no hay reúso aguas abajo es cuando se descarga al mar. En Chile tenemos 8.000 o 10.000 litros por segundo que se están descargando al mar, entre emisarios submarinos o plantas de lodos activados en algunas zonas. Esas aguas las podríamos reutilizar. Eso no se hace, básicamente, porque hay un costo asociado a tratar y transportar esas aguas al punto de uso que, en muchos casos, no es capaz de ser solventado.
Quien normalmente sí puede solventar esos costos es la minería. Nosotros hemos tenido acercamientos con empresas mineras, sobre todo en el norte, respecto de aguas que descargamos en Iquique, por ejemplo, o aguas que teníamos en Alto Hospicio. A ellos esta opción les salía más barato que desalar agua de mar, sin embargo, hay una cuestión regulatoria que resolver: cómo comparto los potenciales beneficios con los clientes regulados. Esto, porque en el caso de los emisarios submarinos, tenemos que hacer una planta de tratamiento y transportar las aguas tratadas, con plantas elevadoras de cientos de kilómetros muchas veces, hacia los puntos de consumo, lo cual es una inversión gigantesca. Y que tengo que compartir con los clientes porque es un negocio no regulado, que se genera a partir de este subproducto de la prestación regulada. En la ley, no existe una definición clara de cómo se hace esa compartición. Desde el punto de vista de las empresas, creemos que se está compartiendo el valor del agua cruda, no todo el resto de la inversión, pero la Superintendencia (de Servicios Sanitarios) ha tomado otro criterio. Ahí hemos tenido un punto de desencuentro que básicamente le agrega incertidumbre al proyecto y no se ha podido concretar. Y estas mismas empresas mineras han terminado desalando agua de mar, que les sale más caro, en circunstancias que un proyecto como ése, que lo hemos tenido arriba de la mesa en el norte, habría generado beneficios para todos: nuestra empresa hubiese ganado porque genera un negocio no regulado en lo que sabemos hacer, que es tratar aguas y transportarla; a la minera le hubiese salido más barato; habría un descuento a los clientes regulados; y habría además un beneficio ambiental, porque se minimizaría la descarga de aguas servidas a través del emisario submarino.
InduAmbiente: Verónica (Vergara), ¿cuál es la postura de la SISS respecto de compartir los beneficios en estos casos?
Vergara: Bueno, en todo lo que es negocio no regulado, una parte tienen que ir a beneficio de los clientes. Los emisarios son uno de los sistemas más baratos en cuanto a instalación y operación. Cambiar eso y poner lodos activados para recuperar aguas tratadas tiene un costo muy alto: significa consumo de energía, disposición de lodos y encapsulamiento para evitar olores que puedan impactar en las comunidades, todo lo cual sale más oneroso. Entonces, hay que buscar demanda que permita pagar esa instalación.
Kresse: Nuestra posición en general es que compartamos el subproducto, pero todo lo que corresponde a transporte y tratamiento, que es gigante, no tiene compartición de infraestructura con la parte regulada, por lo tanto, eso es una cuestión aparte.
Ahí nos falta afinar el marco regulatorio, de manera de generar incentivos y quitar estas incertidumbres de la negociación.
InduAmbiente: ¿El proyecto de ley de reúso de las aguas servidas que descargan los emisarios, que está en el Congreso, podría aportar algo en este sentido?
Kresse: Ese proyecto de ley no va en esa línea. Básicamente dice que todos los emisarios tienen que tratar un 35% de sus aguas y luego buscar que se financie a través de un tercero que compre esas aguas. El punto es quién va a pagar eso. Probablemente alguna minera podría pensar en eso, pero va a negociar su costo y lo va a comparar con otras alternativas. Es muy probable que en localidades como Puerto Montt, Punta Arenas o Penco-Lirquén, donde tienen agua disponible, se haga muy difícil concretar proyectos de este tipo. Lo más probable es que en tres emisarios pueda haber demanda para cubrir esos costos, pero en el resto vamos a tener una planta para tratar agua que se va a terminar botando al mar y va a subir la tarifa para los clientes.
InduAmbiente: La SISS estaba liderando un proyecto piloto para el reúso de aguas residuales provenientes de un emisario en Concón. ¿Qué resultados ha tenido?
Vergara: Sí, estamos incentivando el tema, pero los costos son importantes y hay que ver cuánto sale eso. Cuando las plantas de tratamiento de aguas servidas descargan a cuerpos de agua superficiales en el norte, la mayoría del agua tratada se está reutilizando indirectamente. En Copiapó, por ejemplo, los regantes aprovechan toda esa agua y eso es algo que yo creo que ocurre desde la región de O'Higgins al norte. Hacia el sur no, porque llueve más y no existe esa necesidad.
InduAmbiente: ¿Y cuál creen que será el impacto de la Ley de reúso de aguas grises para riego?
Kresse: Marginal. Además, para que esto funcione tiene que haber un sistema de tratamiento que debe cumplir ciertas condiciones de operación y eso implica costos. Mi temor es que se construya mucha planta, y si no hay una estructura para una operación continua, queden abandonadas tal como pasa con algunos servicios rurales. Y al final lo más fácil va a ser tirar el agua gris al alcantarillado y regar con agua potable. La estructura de esa regulación tendría que ser un poco más robusta porque tiene un costo.
InduAmbiente: María Yalena (Chávez), ¿hay experiencias o posibilidades de reúso de agua tratada en el sector rural?
Chávez: No hay experiencias que sean significativas. Además, los gobiernos locales tienen un periodo de cuatro años de trabajo, por lo tanto, si hubiera alguna autoridad o alguno de sus equipos directamente abocados a sacar una experiencia de este tipo, probablemente si esa autoridad cambia, ese proyecto va a llegar hasta ahí.
Vergara: ¿Los servicios sanitarios rurales pequeños están muy dispersos?, ¿no hay servicios que se puedan unir para sanear las aguas servidas y tratar de reutilizarlas, por ejemplo, en la agricultura?
Chávez: De los 2.441 servicios o APR, el 70% son menores. En general, están semiconcentrados. El estudio que levantó la DOH plantea la idea de unificar los sistemas que estén más próximos, pero la mayoría, sobre todo los APR más chicos, no tiene recolección ni tratamiento, sino que tienen soluciones individuales como las fosas.
Además, es tan mal cobrada el agua potable en los APR que es muy difícil pensar que los usuarios van a pagar tres veces ese valor por la recolección y el tratamiento de aguas servidas. Entonces, cuesta mucho aplicar una tarifa que haga sostenible la actividad.
InduAmbiente: Desde el punto de vista tecnológico, ¿puede haber un aporte para hacer posible el tratamiento y reúso de aguas servidas en el sector rural?
Valenzuela: Sí, yo creo que se puede aportar a través del monitoreo y el control de todas las unidades y plantas que operan en el mundo rural. Implementar instrumentación en línea, un sistema escala quizás, para recolectar toda la información y datos que se generan porque o si no se va a requerir especialistas técnicos que es difícil mantener en el sector rural, ya que muchas veces se capacita a una persona y luego ésta se va a otro lado, o se cambia de operador por lo que se pierde el conocimiento inicial. Entonces, quizás la instrumentación y el monitoreo en línea pueden ayudar a que estas plantas operen adecuadamente.
Tecnologías y cambio climático
InduAmbiente: ¿El factor cambio climático se está incluyendo en el diseño de las plantas de tratamiento de aguas servidas en general?
Valenzuela: Sí. Nosotros hemos analizado tecnologías para el ahorro energético. Por ejemplo, en los sistemas de lodos activados, que se lleva toda la energía en el proceso de aireación, se pueden utilizar válvulas que logran optimizar hasta un 30% del consumo energético, lo que ayuda a mitigar el cambio climático.
Hay alternativas de distinto tipo para sistemas de gran tamaño, medianos y también para zonas rurales, pero se debe impulsar la inversión inicial en estas tecnologías.
InduAmbiente: ¿A Chile llegan las mejores tecnologías disponibles, o hay algunas que son muy caras de implementar?
Valenzuela: Para implementar tecnologías en Chile, generalmente tenemos que hacer un pilotaje, validarlo a pequeña escala y luego eso llevarlo a una escala mayor. En esos casos, la empresa tiene que asumir el riesgo, con tal de poder apostar a una posible inversión a futuro. Es lo que hemos hecho, por ejemplo, con la biorremediación o con la remoción de nitrato y amonio, para lo que estamos buscando tecnologías cada vez más selectivas. Eso se impulsa, pero siempre tiene que haber una inversión inicial por parte del privado.
InduAmbiente: Patricia (Jorquera), ¿el cambio climático también impone desafíos para los laboratorios?
Jorquera: Sí, el tema del cambio climático obviamente nos atañe todo, incluyendo a los laboratorios. Nosotros estamos certificados ISO 9001 y las adendas del año 2024 que salieron en torno al cambio climático y son efectivas a partir de este año, obligan a que nuestros procesos estén alineados con eso. Desde ahí, entonces, nosotros alineamos, en la medida de lo posible, nuestras acciones y objetivos para colaborar en ese aspecto.
Lamentablemente, en esta tarea volvemos a tener el impedimento que mencionaba antes de no poder aplicar metodologías distintas que, por ejemplo, nos permitirían generar menos desechos de envase y residuos, porque actualmente hay que tomar una batería de 15 a 20 litros de agua para hacer un análisis del Decreto 90.
InduAmbiente: A propósito de tecnologías, las sanitarias más grandes ¿están aplicando inteligencia artificial para abordar los desafíos en la gestión de las aguas servidas?
Schwerter: La estamos intentando aplicar en el área de gestión, en la operación todavía no. Se está aplicando más bien para procesar datos y ahí vamos a ir viendo cómo se desarrolla y cómo podemos implementarla a otra escala.
Kresse: Nosotros tenemos algo de experiencia de aplicación en la operación del tratamiento de aguas servidas. Hicimos un proyecto piloto primero en Temuco en que no nos fue tan bien y ahora tenemos otro en Traiguén en el cual hemos ido mejorando. Básicamente la inteligencia artificial puede tomar toda la data que se tiene de la operación de la planta, que puede ser infinita y, no se basa en modelos teóricos, sino que hace análisis numérico, para tratar de interpretar resultados a partir de esta información. Entonces, lo que queremos hacer es optimizar, por ejemplo, el consumo de energía o la aireación de los sistemas de lodos activados o las dosificaciones de distintos productos químicos, en función de la calidad del afluente. Normalmente se tomaban 2 o 3 parámetros para poder determinar eso, pero hoy la inteligencia artificial permite considerar e interpretar muchos más datos para tomar mejores decisiones.
Valenzuela: Quizás se podría llevar esto al sector rural.
Kresse: En el área rural tengo mis aprehensiones. No sé si sea lo más eficiente para el país tener plantas de tratamiento en todos esos sistemas. Las fosas funcionan en muchas partes y esta extracción batch que hace el camión de cuando en cuando puede ser una alternativa más eficiente.
Creo que, con la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, nos autoimpusimos un estándar que quizás no era lo que necesitábamos. Ahora, yo siempre digo: hay que cumplir la norma. Si hay que hacerlo, lo hacemos, pero en algunas zonas puede ser una solución demasiado cara y con un beneficio poco tangible.
Schwerter: Falta una mirada más general, porque si se aborda el tema desde la responsabilidad individual, cada uno buscará resolverlo a su manera. Con una mirada integral, no sé si a nivel regional o nacional, se podrían optimizar estas soluciones. Tengo un ejemplo que se da en las localidades donde operamos, donde hay una mirada de tarifa común para todos estos sistemas, que no sé si se podría aplicar en el caso de los APR porque hay algunos que son más eficientes o que tienen más recursos, pero si cada uno tiene que resolver sus temas, es complejo.
Chávez: Es complejo, además, porque hay diferentes niveles de desarrollo. Es distinto cuando se trata de localidades completas que son administradas por un comité o una cooperativa y que además tienen su planta de tratamiento de aguas servidas, que cuando nos referimos a sistemas que son menores y están más atomizados, que son los que se incluyen en la búsqueda que está haciendo la DOH para tener sistemas de tratamiento que pueda optimizar este trabajo.
Kresse: ¿Cómo ven ustedes que las sanitarias hayan quedado fuera de cualquier asesoría o gestión en los sistemas rurales?
Chávez: Esto venía en la Ley 20.998 y aplicarla significaba que salieran las unidades técnicas contratadas con las sanitarias. Nosotros lo vemos con harto dolor. De hecho, en su momento fuimos a hablar con el ministro de Obras Públicas y le dijimos que revisáramos el alcance de los convenios, pero que no los cerraran, más aún cuando el Estado no estaba preparado para entregar esa asesoría. Un ejemplo muy concreto: Essbío tenía una flota de 220 camionetas para cubrir desde O'Higgins hasta Concepción y después que salió la sanitaria quedó la DOH que tiene tres camionetas, que deben ver asuntos de riego, obras hidráulicas, etc. Eso claramente a los municipios les duele, porque además si el comité de una comuna está en contra políticamente de su alcalde, no va a recibir ayuda durante ese periodo. Frente a eso, veo con éxito lo que está haciendo Aguas Araucanía que se sigue manteniendo como unidad técnica, pero gracias a un convenio con el Gobierno Regional que financia esta labor. Y hoy la DOH compite con Aguas Araucanía para prestar este servicio que es sumamente necesario para los más de 220 APR MOP, y se presume otros 80 APR no MOP, que existen en esa región.
Gestión de lodos
InduAmbiente: Otro subproducto relevante del tratamiento de aguas servidas son los lodos, cuya gestión en algunos casos ha generado problemas importantes asociados, por ejemplo, a la emisión de olores e incluso a inconvenientes en los sitios de disposición final, pero por otra parte abren la opción de usarlos como mejoradores de suelos. ¿Hay alguna estimación de cuánto es lo que hoy se está generando y cuánto de eso hoy se reutiliza?
Vergara: Sí, más o menos el 60% de los lodos tratados se están destinando a uso agrícola, que es algo que ha ido aumentando. En Aguas Andinas, al menos, ya están en ese porcentaje de reúso. Los agricultores están aprovechando los lodos, la mayoría de los cuales son clase D, de buena calidad.
Kresse: Nosotros hemos trabajado fuerte en el reúso de los lodos. Nuestra sanitaria Agua Araucanía fue la primera que dispuso el 100% de los lodos como mejorador de suelos. Al principio hicimos algunos proyectos piloto con el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) trabajando localmente y tuvimos que buscar agricultores que quisieran recibir nuestros lodos que tienen alto contenido de nutrientes, y hoy tenemos listas de espera. Ha sido tan eficiente el proceso que lo hemos podido replicar también en todas las otras sanitarias del grupo: en Puerto Natales y en Copiapó, donde también se está reutilizando el 100% de los lodos, y en distintas partes de Chile.
Vergara: Es beneficioso también porque ya no se está ocupando espacio en los rellenos sanitarios con esos lodos. En las regiones de O'Higgins y Valparaíso también ha aumentado el uso de lodos en agricultura y todo eso antes venía a los rellenos de la región Metropolitana. Además que son complicados de manejar, por la humedad que traen, así es que el Ministerio de Salud estableció que no se podían disponer en rellenos sanitarios, lo que también abrió la posibilidad de que las empresas sanitarias pudieran reutilizarlos en agricultura.
InduAmbiente: ¿Y hay algún uso alternativo que se esté estudiando para estos biosólidos?
Kresse: Puede haber incineración y, a partir de eso, generar energía.
Vergara: Además, tenemos cinco grandes plantas de tratamiento en el país que a partir de la biodigestión de los lodos generan biogás que se usa como energía. Aguas Andinas es de las que más aporta en ese tema.
Kresse: Las plantas más desarrolladas del mundo, normalmente utilizan ese biogás para la propia operación de la planta, pero no alcanza para cubrir el 100% de su demanda de energía. Si el sistema está muy afinado, se puede llegar a cubrir hasta un 90%.
Nosotros en el caso de Temuco, tenemos grandes digestores y el gas que se genera se lleva a las calderas que nos permiten mantener los mismos biodigestores a una temperatura de 35 o 36 grados, pero nos sobra gas que normalmente se quema en unas antorchas para no emitir metano. Estuvimos viendo opciones para aprovechar ese gas en secado madera o para abastecer una flota de vehículos, pero al final es una inversión grande y son riesgos operativos adicionales que no se pagan.
Contaminantes emergentes
InduAmbiente: Patricia (Jorquera), en el caso de la composición de las aguas servidas, se han hecho estudios en que aparecen residuos de medicamentos, microplásticos y otros. ¿Ustedes han notado cambios en el tiempo?
Jorquera: Sí, efectivamente. Como laboratorio tenemos hartas regulaciones, en términos que no podemos hacer comentarios ni interpretaciones; solo entregamos un resultado. Pero sí, tenemos muchos clientes de años en que uno va viendo los cambios. En ese sentido, se ha visto una mejora en los tratamientos de las aguas, lo que es notorio incluso visualmente en las muestras.
Más allá de eso, me parece súper interesante que tengamos desafíos en todas las etapas del tratamiento de aguas, en miras de la sostenibilidad que hoy nos obliga a todos a tener un mejor desempeño en cada proceso. Analíticamente, nosotros también tenemos que sumarnos en ese desafío.
Vergara: En cuanto a la contaminación con elementos emergentes, como hormonas o medicamentos, se supone que las personas absorbemos como el 80% de los medicamentos, pero depende de cómo uno se los tome. A veces, si se toman junto con las comidas, eso impide que se absorban.
Kresse: En la planta de Temuco estamos con un piloto de detección de contaminantes emergentes, trabajando con una universidad, en un proyecto Fondef. Este tema también tiene que ver con que hoy en día somos capaces de medir en concentraciones mucho más bajas.
Valenzuela: Las trazas...
Jorquera: Y esa metodología hoy en día no está regulada y es cara de aplicar.
Kresse: Cierto, pero la contraparte es que si bien estamos detectando estos contaminantes emergentes, sus concentraciones al parecer no son dañinas. En Australia, por ejemplo, hubo un caso en que se quería reusar agua directamente en una localidad que se había quedado sin agua, y decían que tenían que tomarse como 4 litros diarios de agua durante 40 años para que el paracetamol que habían detectado fuese un gramo. Entonces, es cierto que hay contaminantes emergentes y es evidente que hay que controlarlos, pero hay que tener ojo con las normas que vayamos a definir al respecto.
Vergara: En reuniones con la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos), nos decían que con los contaminantes emergentes veían que había cambios en la biodiversidad de los cuerpos de agua. Ellos van mucho más avanzados que nosotros, así es que hay que tener cuidado también con ese tema.
Artículo publicado en InduAmbiente n° 193 (marzo-abril 2025), páginas 44 a 54.

Desafíos en Tratamiento
Especialistas analizan los avances y retos en el saneamiento de las aguas servidas en Chile.