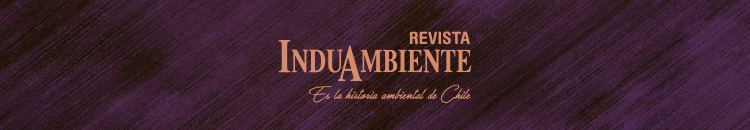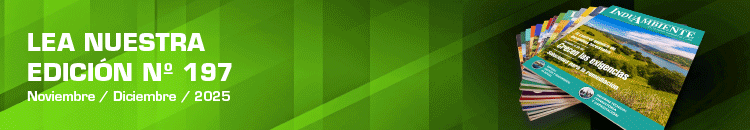Lunes 14 de julio de 2025.- Chile cuenta, en promedio, con una disponibilidad hídrica de 680 km3/año, a lo largo del territorio.
Esta disponibilidad está determinada por la precipitación como flujo de entrada y la evapotranspiración -que es el proceso combinado de evaporación del agua del suelo y las superficies, y la transpiración de las plantas que a su vez transfieren humedad de la superficie terrestre a la atmósfera- como principal flujo de salida.
Mientras que entre las regiones de Los Lagos y Magallanes se concentra el 75% de la disponibilidad hídrica total del país, en la zona centro norte -desde Valparaíso y hasta Arica y Parinacota- hay menos del 1% de disponibilidad de agua.
Así lo consigna el Informe a las Naciones elaborado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, que reúne y sintetiza evidencia científica relevante para respaldar la toma de decisiones en materia de seguridad hídrica.
La Dra. Camila Álvarez-Garretón -investigadora CR2 y una de las autoras del informe- presentó parte de este documento en el marco de la Cátedra de Sustentabilidad Hídrica Antofagasta Minerals, organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Allí expuso un análisis en torno a la seguridad hídrica en Chile, donde a partir de evidencia científica se describe la disponibilidad y usos del agua en el país, desde mediados del siglo XX hasta el presente e incluyendo proyecciones hacia fines del siglo XXI.
La investigadora CR2 se refirió a los niveles históricos y futuros de la seguridad hídrica en Chile y analizó casos críticos, como las cuencas de la zona central, donde la alta demanda ha llevado a un uso no sostenible de aguas subterráneas, y en las zonas rurales, donde persisten importantes brechas en el acceso al agua potable.
¿En qué estamos?
"En este informe cuantificamos los principales flujos de agua y calculamos la disponibilidad hídrica para todo el territorio de Chile continental. También se calcularon los usos de agua para consumo humano, y para sectores asociados al uso de la tierra (UTCUTS) como la agricultura y las plantaciones forestales. Estas estimaciones entregan, por primera vez, un panorama histórico de la evolución del consumo de agua en Chile (1960 a la fecha), y son independientes a los derechos de aprovechamiento de agua otorgados", explica la experta.
En términos de los usos no consuntivos de agua, un 83% del uso nacional proviene del sector hidroeléctrico. En tanto, UTCUTS, agua potable, energía, industrias, minería y el sector agropecuario lideran los usos consuntivos de agua, es decir, aquellos en los que el agua se consume o se utiliza de manera que no regresa al medio ambiente en la misma cantidad o calidad en la que fue extraída.
La investigadora CR2 destaca que tanto la agricultura de secano (sin riego) como las plantaciones forestales utilizan el agua contenida en el suelo y proveniente directamente de la precipitación, por lo que no requieren contar con derechos de aprovechamiento de aguas para su operación. Esto representa un desafío para la gestión de los recursos hídricos, ya que dificulta el catastro y cuantificación de los usos efectivos de dos de los principales sectores consumidores de agua en el país.
"A la fecha y durante los últimos sesenta años ha aumentado nuestro uso consuntivo de agua, con énfasis en la minería en el norte, la agricultura de riego en la zona centro sur y la agricultura de secano y silvicultura en el sur", comenta Álvarez Garretón.
Seguridad hídrica
El "Informe Seguridad hídrica en Chile: Caracterización y perspectivas de futuro", señala que la seguridad hídrica se define como la posibilidad de acceder al agua en cantidad y calidad adecuadas para el sustento humano, la salud y el desarrollo socioeconómico, considerando las particularidades ecosistémicas de cada cuenca y promoviendo la resiliencia frente a amenazas como la sequía, crecidas y la contaminación.
El índice de estrés hídrico, en tanto, es un indicador que se usa para identificar qué zonas del país están más afectadas por esta situación. "Desde 1960 a la fecha, vemos que las cuencas de Chile central han estado en diferentes ocasiones en niveles medios y altos de estrés hídrico, y dominados por una baja disponibilidad de agua. En las décadas de los 70 y los 80, los niveles de estrés bajaron, pero en los 90 y 2000 llegamos a condiciones decadales de estrés extremo y casos de sobreuso donde el indicador sobrepasa el 100%", asegura la especialista.
Asimismo, las condiciones más cálidas y de menor precipitación proyectadas para Chile central bajo escenarios de cambio climático, se asocian también a una disminución de la partición sólida de la precipitación. Al respecto, la investigadora CR2 señala que las cuencas nivales de la Cordillera de los Andes tendrán un régimen más pluvial, lo que conlleva a una disminución de la disponibilidad de agua cuando la demanda es mayor en primavera y verano", expresa.
Impactos y cómo avanzar
"A través de lo que hemos observado, podemos inferir, por ejemplo, que las tasas de extracción de agua subterránea son mayores que las tasas de recarga de los acuíferos, lo que conlleva a un uso no sostenible de estas reservas", señala Camila Álvarez.
Los efectos inmediatos son de índole socioeconómico, por ejemplo, en los sectores rurales que dependen de los pozos subterráneos para abastecerse de agua. También se suman el impacto en los ecosistemas y a nivel de justicia social.
Adicionalmente, la investigadora CR2 analiza la gobernanza actual del agua en Chile, incluyendo la Ley Marco de Cambio Climático, el Plan de Adaptación del Sector Recursos Hídricos y el Código de Aguas, destacando el importante avance en la institucionalidad y diseño de instrumentos, y entregando recomendaciones específicas para avanzar hacia la seguridad hídrica considerando la gobernanza actual.

Chile central concentra el 8% de la disponibilidad hídrica y el 80% de los usos totales de agua
Investigadora Camila Álvarez presentó el último Informe a las Naciones del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, cuyo foco es la seguridad hídrica.